'El árbol que se sintió niño', ganador del VIII Concurso de Relatos Cortos de ALUMA
El relato de Juan Francisco Aceña Caballero fue elegido por unanimidad

El VIII Concurso de Relatos Cortos de la Asociación de Alumnos del Aula Permanente ALUMA ya tiene su ganador, elegido durante los primeros días de febrero, por los integrantes del jurado, formado por Dª Concepción Argente del Castillo, como presidenta; Dª María Isabel Montoya, como vocal; y D. Miguel González Dengra, como secretario.
Tras leer los textos presentados y las lógicas deliberaciones del jurado, este acordó por unanimindad otorgar el Primer Premio al relato titulado El árbol que se sintió niño, presentado bajo el seudónimo Destello, siendo el autor, Juan Francisco Aceña Caballero.

Por su parte, el Segundo Premio recayó en el titulado Los pies secos, presentado bajo el seudónimo Chilojo Saoa, empleado por Joaquín López Chirosa.
Los relatos ganadores de todas las ediciones pueden leerse en la página web de la Asociación. Este ha sido el relato ganador:
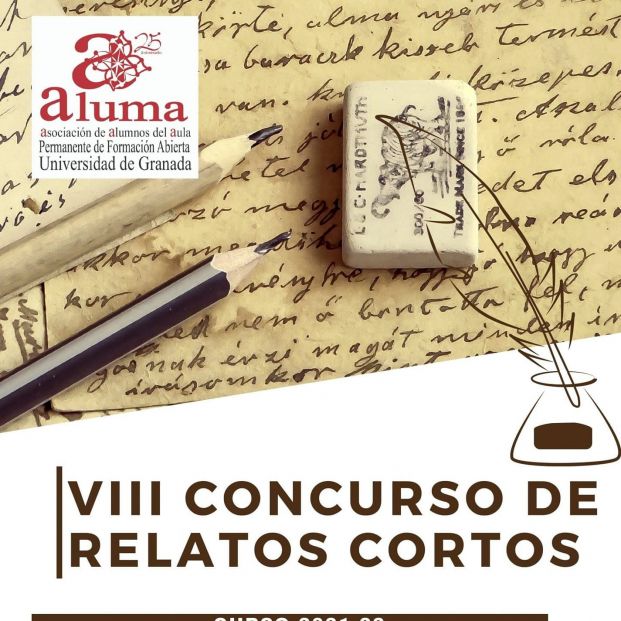
El árbol que se sintió niño
En aquellos tiempos y en el barrio donde pasé la infancia no existían los artilugios infantiles de ahora para entretenerse. Estábamos la mayor parte del día fuera de casa imaginando toda clase de juegos, teniendo, además, la oportunidad de que nuestro barrio limitaba con el campo en donde, protagonizando el horizonte más inmediato, había un árbol grande y achaparrado con numerosas ramas, algunas de las cuales rozaban el suelo. Solitario en lo alto de una suave colina parecía recibirnos con los brazos abiertos, como si fuera un gigante protector, agradeciendo nuestra compañía, pues cogimos la costumbre de frecuentar sus alrededores y elegirlo como centro de nuestros juegos. Por su tronco y ramaje no había hormigas, ni pájaros, ya que huyeron ante nuestra presencia. Abusando de su paciencia, nos subíamos a las ramas hasta lo más alto y después nos columpiábamos en algunas o nos tirábamos desde ellas al suelo. En sus cercanías las niñas jugaban a la rayuela o saltaban a la comba, y alternábamos con ellas intercambiando cromos o jugando a las tabas y similares. Por nuestra parte, los juegos eran el pídola o bien, apoyándose el primero de la fila sobre el tronco y de espaldas, el adivina quién te dio. Al final, todos nos juntábamos en el juego del escondite.
Eran tiempos difíciles en los que se usaba más la imaginación que el estómago. Cualquier cosa podía servir de juguete: una lata, un tarugo de madera, una caja de cartón; sólo era cuestión de fantasía, nuestra mejor aliada para ser felices.
Bajo aquel árbol gigante surgían amistades, enfados y reconciliaciones. Era como nuestro patriarca de tribu infantil que nos daba cierta sensación de seguridad, contribuyendo a paliar las posibles contingencias familiares o escolares. Gracias a él tuve la oportunidad de conocer a Inma. Le gustaba estar siempre con los chicos, participando en sus juegos en los cuales pugnaba por competir y aparentar ser tan capaz como ellos. Precisamente, por causa de su osadía, una vez se subió a las ramas más altas de árbol y después no se atrevía a bajar. Entonces, como nadie la ayudaba, acudí a socorrerla con riesgo de caernos ambos al suelo. Cuando afortunadamente llegamos abajo me dio un abrazo muy grande con un beso muy corto. Desde entonces fuimos compañeros inseparables y, con el tiempo, esa amistad infantil derivó en enamoramiento juvenil hasta el presente, en el cual ya somos abuelos y casi tan viejos como el árbol que nos unió. Él fue testigo de nuestro amor y cuando viajar era imposible para la mayoría de la gente, Inma y yo, tumbados sobre la hierba debajo de su amplia cúpula, imaginábamos que era semejante a un barco, nuestro barco, en cuyo seno íbamos navegando sobre la inmensidad del cielo azul durante el día, o atravesando el océano del firmamento por la noche; entonces soñábamos viajes en alas de la fantasía mientras las hojas, agitadas por el viento, jugaban con los rayos del sol o con las estrellas. A veces, las nubes lo hacían también con la luna, dándonos una permanente sensación de movimiento. El árbol parecía, al mismo tiempo, como un escudo protector frente al universo, ofreciendo su ramaje para eliminar el vértigo ante el imán de su magnitud infinita.
A lo largo del tiempo y la distancia ahora hemos vuelto de viaje desde muy lejos para recordar aquellos años y saludar a nuestro amigo, el árbol de la infancia, y posiblemente, a causa de la edad, para despedirnos de él definitivamente; tal circunstancia no es motivo de pena, porque al fin y al cabo, es ley de vida, pero en cambio produce tristeza el hecho de ver que a su alrededor se ha formado un parque infantil con variedad de columpios y que está prácticamente vacío. Seguramente, ante la competencia actual de videojuegos o similares, se ven pocos niños y casi todos, salvo nuestros nietos con quienes hemos venido, se distraen con sus móviles sin tener ningún interés por los columpios, ajenos a los que les rodea. Por supuesto, el árbol no le hacen caso, por lo que han regresado las hormigas y los pájaros, pero, a pesar de tal compañía, de sus trinos y gorjeos, parece abandonado, como fuera de lugar. Se le nota triste por la indolente manera de moverse sus ramas y, cuando le miro, parecemos compartir nuestra añoranza.
Siento una llamada. Es Inma que se acerca con los nietos. Una vez juntos frente a nuestro viejo amigo, buscamos el corazón grabado en su día sobre la corteza. Allí seguía con las iniciales casi ilegibles y a mayor altura. Acariciamos su tronco y nos dimos, como la primera vez, un abrazo y un beso, aunque en esta ocasión ambos fueron igual de largos. Los nietos nos miraban sorprendidos y sonrientes; pero el árbol, comprensivo, parecía acogernos como si fuéramos sus frutos.
Cuando nos alejábamos de allí sentimos un rumor de hojas. Volvimos la mirada: agitado por un inesperado golpe de viento, nuestro amigo movía sus ramas con fuerza en señal de despedida, como agradeciendo la visita. Después, antes de irnos del parque, estuvimos un rato jugando con los nietos y usando los columpios. Sólo entonces los niños que había por allí dejaron de mirar sus móviles al ver nuestro balanceo o tirándonos por los toboganes. Al principio se rieron a costa nuestra, pero no nos importaba porque tal situación era ya un triunfo personal para nosotros, sobre todo cuando, espontáneamente, decidieron seguir el ejemplo, haciéndonos compañía y olvidándose de sus móviles. Ellos y nosotros, todos, volvimos a ser niños de verdad. Y en medio del parque, moviendo sus ramas alegremente, nuestro árbol también.
Juan Francisco Aceña Caballero.

